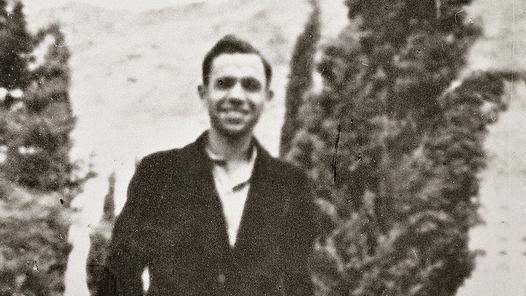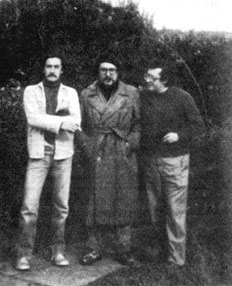Carissimo Vittorio

Vittorio se zambulle en la pileta de su solitario jardín en la década de los setenta. Como un flash que titila en la duermevela, la imagen se empeña en decir algo. Es el final de una película — Nos habíamos amado tanto — no es el final de Vittorio; él aún rendirá mucho más. Sin embargo, Vittorio entra al agua como quien entra en la muerte, como quien entra en sí mismo. Vittorio nada ahora en aguas profundas. ¿No estuvo siempre ahí? Haciendo sonar la bocina de Il sorpasso , encabezando una armada de pícaros y alucinados, respirando en ciertos caminos del más allá el perfume de mujer, va ahora definitivamente al encuentro de alguna verdad. Aquí, en la tierra, ya ha sembrado lo suficiente. Sus imágenes componen un único personaje cuyas raíces se hunden en el Renacimiento. Hay motivos de sobra, parece, para considerarlo un gran actor. Sobran otras razones para intuirlo como esos productos genéticos de una especie de teatro natural: el teatro de la historia, el escenario de la cultura....